
POSDATA EDITORES

septiembre 19, 2025
Por Gilma Luque
Cuando pienso en escribir no sólo pienso en qué quiero decir y cómo decirlo, sino también en qué cosas deben omitirse, aquellas que al estar ausentes tienen una presencia importante en una historia. Es absurdo llenar páginas y páginas para completar lo inabarcable; es ingenuo pensar que en la cantidad está la totalidad.
Pienso en dos libros que son ejemplo de que en algunas ocasiones lo breve es suficiente. Uno de ellos es una colección de relatos de Herta Müller (Premio Nobel 2009) que incluye una novela corta homónima. Una novela paisaje, de climas e insectos, de la infancia. En tierras bajas caminamos de la mano con una niña, la protagonista, y su percepción del mundo se vuelve nuestra, y como ella, deseamos “ser pantano y parecernos al paisaje”, y también dejar de serlo cuando lo bello y repugnante se conjugan. Sentimos calor y frío, sufrimos porque nuestro padre le ha roto la pata a una cabra para obtener el permiso de matarla y comerla en el rígido sistema burocrático en el que habitamos; nos cuidamos de no tocarle a papá mientras le ponemos listones en el cabello, porque eso significaría su muerte desde nuestra corta edad; intentamos dormir a la hora que todos duermen porque la abuela nos obliga, y escuchamos los chorros de orina de cada uno de los habitantes de la casa, los distinguimos. Nos situamos frente a un mundo hostil y rígido en el que, aunque no hay espacio para el alma infantil, podemos refugiarnos en la fantasía. Vemos a nuestro padre regresar borracho y a nuestra madre coleccionar escobas, limpiar y llorar. Nos entregamos al verano, y comemos ese helado grande y rosa después de que la abuela dice que no lo merecemos. Buscamos a Dios en los árboles y contemplamos al abuelo en el río, los vellos de su cuerpo parecen lamidos por el agua. En tierras bajas nada sobra porque la autora eligió la precisión a la extensión; las estaciones y su sensualidad, lo erótico de la naturaleza, la voraz y perversa inocencia infantil a un argumento convencional. Esta novela breve también podría ser considerada un cuento largo o simplemente un “relato” para no entrar en definiciones que se vuelcan absurdas frente a lo que sí importa: el contenido, la prosa, la intención y necesidad de decir. La autora denuncia con una descripción finísima de la naturaleza y sus detalles la represión que vivió ella y su familia durante la dictadura en Rumania.
El otro libro en el que pensé es Sóniechka, una novela corta de una autora rusa llamada Ludmila Ulítskaya. La historia comienza con una niña flaca de pestañas espesas y senos grandes que no para de leer, y termina con una mujer mayor, gorda y enferma que sigue leyendo. Entre la niña y la anciana está la vida y las minucias de la cotidianidad. Sonia prefiere no esperar algo concreto, pero conoce a un pintor que acaba de volver de los campos siberianos, se enamoran, se casan y tienen una hija a la que nombran Tania y es físicamente como la madre lo imaginó. La familia comparte la dureza de la posguerra, se ve obligada a dejar la ciudad, para vivir en una pobreza que la protagonista agradece porque es ahí, en una pequeña cama, donde amamanta a la recién nacida por las mañanas mientras que su esposo la abraza por detrás. Para ella eso es la felicidad. Lo que aterra de la felicidad es su finitud. Nuestro personaje no entiende por qué le tocó vivir esa bienaventuranza, cuánto durará y ni siquiera si la merece, pero la abraza. Ama a su esposo y a su hija, quien deja de ser un bebé para ser una niña afortunada, pues su padre le fabrica juguetes extraordinarios. Sonia cose cuando todos duermen, tiene planes. Al fin consigue hacerse de una casa cuando Tania ya es una adolescente que descubre su cuerpo y el de los otros. De un párrafo a otro pasan los años y nosotros (lectores) lo aceptamos como lo más normal, ¿quién podría decir qué es el tiempo, su exacta duración? Sonia es una mujer irreprochable y agradecida, no sumisa ni víctima. Es una mujer feliz y esa felicidad le ha durado tanto tiempo que cuando nota que llegó a su fin, lo acepta sin dejar de sentirse satisfecha por lo vivido, así regresa al comienzo: a la soledad.
Müller, escritora rumano-alemana, nace en 1953 durante la dictadura de Ceaucescu. Trabajó como traductora técnica en una fábrica de maquinaria, es ahí, dice ella, donde aprendió (entre otras cosas fundamentales para su escritura) el silencio y lo triste de los días iguales. Decide escribir después de ponderar aquello que podía decirse. Es despedida de la fábrica cuando se niega a colaborar con el Servicio Secreto, después de ese momento se ve vigilada y perseguida. Publica la versión censurada de En tierras bajas en 1982 en Bucarest y en 1984 en Berlín oeste la versión completa.
Ludmila Ulítskaya nació en 1943 durante la evacuación de los Urales, empezó a escribir literatura después de los 40 años. Es despedida del Instituto de Genética General de la Academia de Ciencias de la URSS por escribir de manera clandestina y sorteando la censura política de la época en Samizdat. Escribir y denunciar la realidad (sea esta cual sea) se volvió más importante para ella. En 1992 aparece Sóniechka, la pequeña gran novela que abrió la puerta a más novelas.
Herta Müller y Ludmila Ulítskaya son dos autoras que además de darnos un fragmento (varios) de su vida y la cosmovisión que tienen de la misma, nos dan grandes lecciones de literatura. ¿Qué escribir? Lo que importa. ¿Cómo? Desde dentro. Escribir es una elección, un enfrentamiento contra los otros, una defensa de la individualidad. Desde esa subjetividad se escribe lo universal.
La extensión de estos dos textos habla de una época, de una moda, de una manera de hacer de la literatura. A ninguna de las dos obras les faltan descripciones tanto de lugares, personajes, sentimientos o reflexiones. En ninguna hay omisiones por falta de creatividad. Ambas están repletas de necesarios espacios de indeterminación. No sólo las protagonistas son personajes complejos, también quienes las acompañan (padres, esposos, abuelos). En ambas novelas la crítica social está escondida en las palabras, envuelta en las frases. En ambas novelas hay un retrato de la época que deja claro que lo más importante son los individuos (porque aunque el mundo lo vivamos todos, lo vivimos solos). Ninguna de estas dos autoras necesitó doscientas o trescientas páginas para decir lo que tenía que ser leído y así desmitifican el poder de la extensión. Son la prueba de que el lector sensible y avezado no juzga un libro por el número de cuartillas. Así que lo importante en una obra siempre será la pericia con la que fue escrita.
Foto: Herta Müller | Lyudmila Ulitskaya
Compartir:
Artículos Relacionados

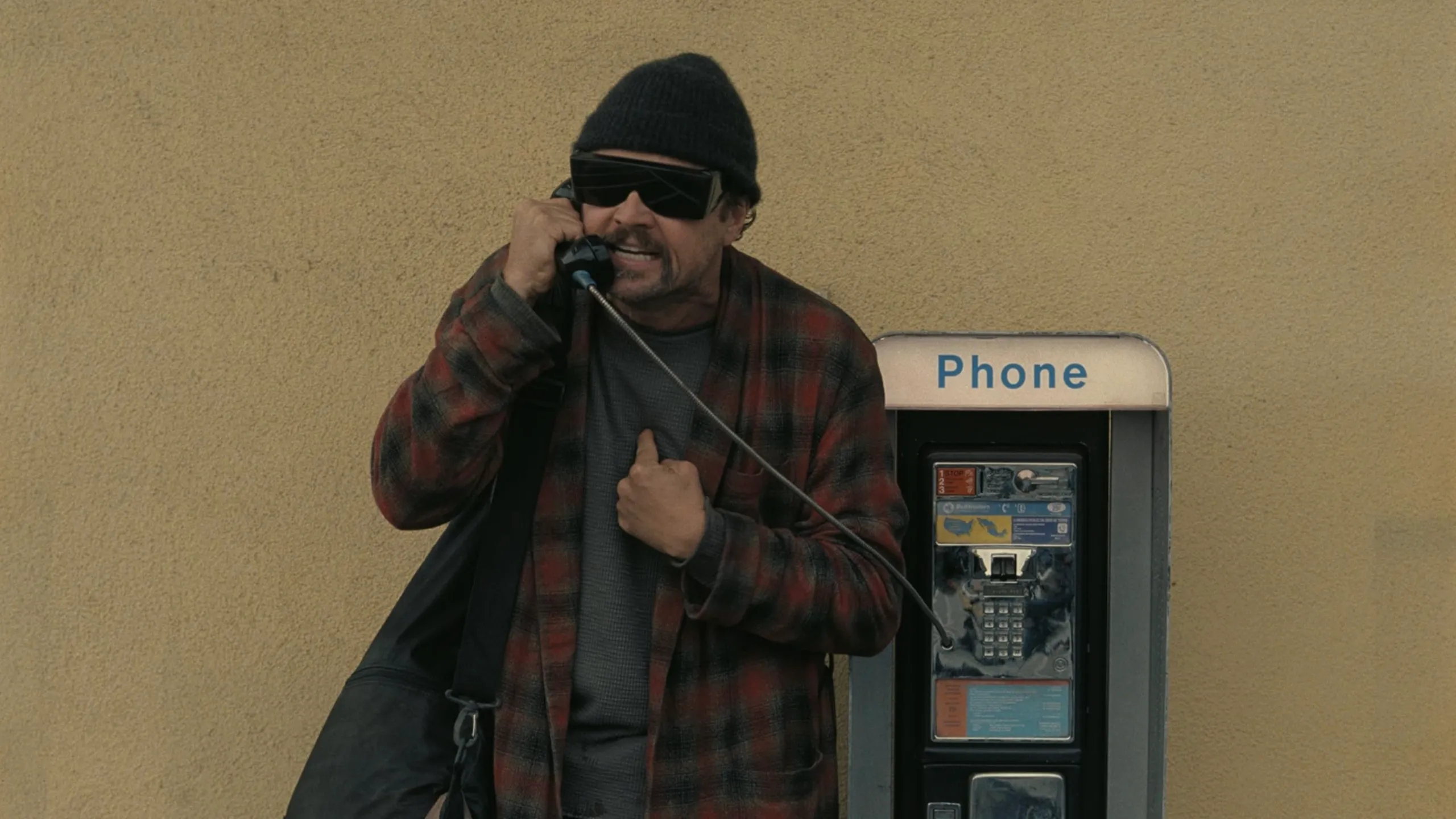
Bienvenido a la rebelión: Anderson incursiona con éxito en la acción mainstream

Usamos cookies para mejorar tu experiencia y personalizar contenido. Al continuar, aceptas su uso. Más detalles en nuestra Política de Cookies.