
POSDATA EDITORES

septiembre 2, 2025
Por Violetta Estefanía Ruiz
Conocí a Raúl Quintanilla hace más de una década y, aunque piense en mi memoria como en una suerte de canvas para la ficción, puedo establecer algunos «hechos» de esa primera coincidencia. Creo que es importante comenzar así, recordando. Fue en una fiesta en casa de un amigo mutuo, poeta. Era de noche, al exterior, el patio era grande y aunque no recuerdo con precisión qué celebrábamos, me parece que no conocía a casi nadie en esa mesa; pero con Raúl pude entrar en conversación casi de forma inmediata, conectar nuestras crónicas y teorías de conspiración, como si fuera un capítulo de los Expedientes X. Me interesó su aproximación a la vida, con una metafísica particular. Por esos días, su producción fílmica consistía en una serie de cortometrajes inspirados por la sabiduría del I Ching, que correspondían con ese carácter oracular de su persona. En este primer acercamiento a nuestra futura amistad, recuerdo haberle dicho que sería interesante tomar nuestras cartas astrales e imprimirlas sobre el mapa de la ciudad, recorrer esos caminos y buscar hallazgos, algún signo aguardando, una historia que esperaba ser revelada.
Me parece que, volver a esta primera interacción marcada por el azar, me permite leer la importancia temática del misterio y el hallazgo en la obra de Raúl, en sus películas y sus textos. En esta narrativa de lo oculto, el cuerpo de obra de Raúl nos exige detenernos a mirar, descubrir el signo y revelar la multiplicidad de relaciones que entreteje, nos hace mirar al cielo abierto, contar las estrellas y recordar las preguntas primordiales.
En Veredas a la Sierra Madre, el autor nos invita a recorrer las carreteras del Estado de Nuevo León en el auto de Dora, Fernando, Emmanuel y Edna, personajes que adquieren sustancia y se encarnan para dibujar un modo particular de mirar. Resulta interesante que el trabajo de los personajes sea atender a personas con dificultades visuales, como si, simbólicamente, al paso que la devuelven «afinaran» la vista de sus pacientes en cada municipio, y nos ofrecieran a nosotros también la ruta para aprender a mirar.
No es secreto que este texto está inspirado en el propio viaje de Bashō, que queda registrado en su diario de las Sendas de Oku, con la misma impronta que los personajes de Veredas registran su camino en el siglo XX; ahí, la ruta a pie se transforma en roadtrip, se siguen las sendas rocosas, los desfiladeros, los breves caminos. De Bashō siempre me dio envidia que el hecho de ser poeta fuera suficiente para que le ofrecieran comida y le abrieran las puertas de sus casas; así a los personajes de este libro, la hospitalidad ocurre por un intercambio cultural: arreglar los ojos, la vista, y compartir la música, las letras, la poesía. No es coincidencia que el poeta japonés sugiera que «cada día es un viaje, y el viaje mismo es casa». Más delante les diré por qué.
Antes, quiero hablar de la poesía como un modo de ver paciente, contemplativo, que por su naturaleza se opone también a las argucias de nuestra sociedad de consumo en el siglo XXI: es refrescante recordar cómo en los años noventa nos entreteníamos dibujando, pelando naranjas, buscando imágenes en las nubes, o en la pared. En este libro la carretera también adquiere un protagonismo que nos hace atender a lo mínimo, a ese verde olvidado, el verde en la expansión de la nada, tan asociado contemporáneamente con el espacio del mal. Antes, la aventura, ahora, el territorio arrebatado por la inseguridad. La magia lenta del roadtrip precipitada en la rapidez de los vuelos turísticos de tan sólo una hora, donde ya no hay nada que observar.
Conociendo el contexto de Raúl, me es imposible no ver la influencia de la narrativa cinematográfica en este libro, podría atreverme a decir que la poesía ocurre gracias al desarrollo de sus personajes, los cuales, como ya describí, podemos sentir de carne y hueso: percibimos su melancolía, sus titubeos, probamos cada platillo típico norestense que les ofrecen en el recorrido; descubrimos los aromas del camino como el olor a monte, a fogata, la peculiaridad de su música. Veredas a la Sierra Madre traza la ruta con nostalgia por una generación que creció entreteniéndose en conversaciones, cantando en el camino del roadtrip, frente al silencio inquietante de los airpods.
Dice Lipovetsky que “la cultura moderna ha aniquilado la tradición”, por su parte, Byung-Chul Han nos advierte del peligro del fin del ritual como cohesionador social y propulsor de la vida comunitaria. La alienación del consumismo y la publicidad se opone al modo de vida que ahora nos produce una profunda nostalgia, en su sencillez. Viajeros y no turistas, el paisaje nos exige atención, nos obliga a pensar.
No es coincidencia, como dije antes, la peculiar similitud entre la frase de Bashō «cada día es un viaje, y el viaje mismo es casa» y el tema central de este libro. Para los personajes, el viaje mismo es la casa, y es en ese devenir donde realmente pueden encontrarse y ser juntos. La escritura polifónica de Raúl nos permite ver entre los fragmentos —entre los cuerpos y escritura— cómo se erige este hogar enmarcado por el amor, la poesía y la aventura:
Varias veredas
dan a la Sierra Madre —
¿Cuál es la tuya?
Posfacio
Con el libro En el Camino, Kerouac pinta la vida y las costumbres americanas, con Veredas a la Sierra Madre Raúl pinta las tradiciones de Nuevo León con platillos típicos, lengua y geografía.
El Capítulo de Dora nos permite ver cómo es la escritura femenina, fragmentos interrumpidos por la vida doméstica, la importancia del jardín y de la herbolaria; el deseo de mantener a su familia junta, el hogar como concepto es más importante que el espacio físico, de ahí que decida que lo mejor es mantenerse en ruta.
La poesía de Edna nos deja ver la curiosidad adolescente y el descubrimiento del mundo, se llena a ratos de melancolía y se pregunta por la existencia en lo pequeño, pone atención sobre las cosas que uno no suele mirar, como los insectos y los seres diminutos.

Veredas a la Sierra Madre, de Raúl Quintanilla Alvarado, fue la obra ganadora del Premio Nacional de Poesía Carmen Alardín 2023, otorgado por el Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León, Conarte.
TAGS
Compartir:
Artículos Relacionados

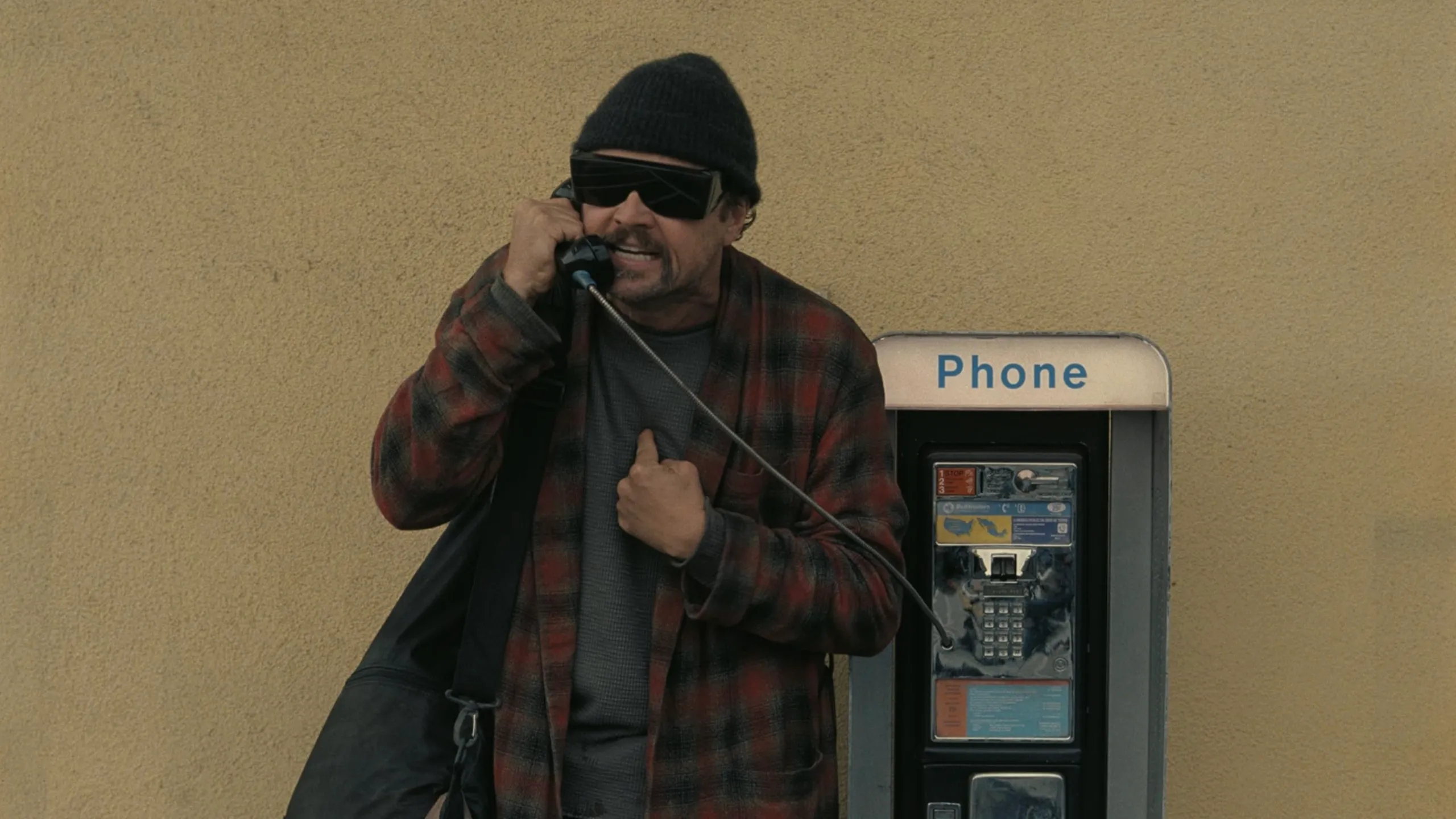
Bienvenido a la rebelión: Anderson incursiona con éxito en la acción mainstream

Usamos cookies para mejorar tu experiencia y personalizar contenido. Al continuar, aceptas su uso. Más detalles en nuestra Política de Cookies.