
POSDATA EDITORES

septiembre 2, 2025
Por Marcel del Castillo
Navegaba el otro día por uno de los canales que desembocan en el río Tamesí, al sur de Tamaulipas, en México. El recorrido era provocado por una investigación artística que estoy desarrollando sobre el agua en esa zona. Sin embargo, los lirios que debíamos cruzar, los reflejos de viejos árboles en el agua y la mirada quieta de una garza tigre al costado de la embarcación funcionaban como espectáculos naturales que hipnotizaban y distraían. Pensaba que, tras la belleza del mundo, a veces se escudan las terribles hazañas del ser humano.
Justo antes de este viaje me acerqué a la historia de Nina, una obstetra que trabaja en las poblaciones rurales al pie de la cordillera del Cáucaso, en Georgia, a unos veinte mil kilómetros de distancia de México. Esta historia es el cuerpo central de la película April (2024)¹, de la directora de cine Dea Kulumbegashvili, que se adentra en el sombrío clima de una sociedad atenazada por los hombres, donde las mujeres son objetos sumisos que obedecen y padecen.
La película no puede, frente a este panorama, desarrollarse sino en una atmósfera tormentosa. Un mundo interior agitado y quebrado: el de Nina y las mujeres de la localidad; y un mundo exterior amenazado constantemente por rayos y truenos que ponen en tensión la historia y al espectador. En ese contexto, la narración nos propone dos frentes para abordar el tema de la mujer en estos territorios —de donde proviene la guionista y directora del filme—: la relación maternidad-aborto desde la perspectiva principal de la protagonista y, al mismo tiempo, desde las mujeres y adolescentes de una comunidad agropecuaria y rural. Todo enmarcado en un paisaje natural hermoso que invita, irónicamente, a la contemplación y al disfrute espiritual.
En Georgia el aborto es ilegal después de las 6 semanas de gestación, salvo casos excepcionales. Para los médicos, practicarlo es un delito y, si la paciente es menor de edad, requiere autorización obligatoria de sus padres². Pero en las zonas rurales este panorama se expande a proporciones dramáticas. La primera de ellas es económica, lo que reduce la posibilidad de viajar a una ciudad y solicitar el tratamiento; la segunda es sociopolítica, pues no hay información sobre qué instituciones y qué profesionales pueden practicarlo, así como un escaso o nulo programa de bienestar social que promueva el uso de anticonceptivos; y la tercera, y más profunda en esta región, es la religiosa. En este país domina la Iglesia Ortodoxa de Georgia, que promueve la prohibición absoluta del aborto y exige desde hace años que esto se asiente legalmente³.
En una entrevista al British Film Institute, Dea comenta:
“El gobierno georgiano cambia la legislación cada día, y la situación empeora. Literalmente, cada día lo hacen. Hace unos meses, discutían si una mujer soltera debería poder someterse a una FIV (fecundación in vitro). Hace unos días, una persona muy cercana a mí sufrió un aborto espontáneo y tuvieron que recetarle una pastilla abortiva. En toda la ciudad donde rodamos la película no había ni una sola pastilla disponible, ni en las clínicas ni en las farmacias. Esta joven tuvo que someterse a una intervención quirúrgica porque era la única opción. Médicamente hablando, no era la mejor opción, pero hay tantas restricciones que los médicos se ven obligados a tomar decisiones que no benefician a la paciente. Pero no se puede hablar de ello”.⁴
Y es en esa circunstancia que, casi clandestinamente, se produce esta película, que hasta el momento no ha sido proyectada o transmitida en Georgia por temor a represalias.
Es decir, no estamos hablando de pareceres y estilos cinematográficos: estamos frente a una película que es un manifiesto político contundente, que se enfrenta a un status quo poderoso y moralmente agresivo. Pero narrativa y estéticamente no es una propaganda radical que responde a una ideología extremista, sino una sutil puñalada que busca estimular nuestra sensibilidad e intelectualidad como espectadores para empatizar y afrontar estos temas y circunstancias, estemos donde estemos.
Es así como la dramaturgia de esta historia busca, antes que nada, que nos sumerjamos en una atmósfera oscura, tensa, de una mujer (Nina) que es sometida, también desde su privilegio sociocognitivo y socioeconómico, a una tensión emocional y profesional dominada por hombres que buscan reducirla. Pese a esto, ella fractura esa jerarquía y se va —no sin riesgo y desvaríos sexuales y emocionales— clandestinamente a ayudar a las mujeres de los poblados cercanos, a practicarles tratamientos ginecológicos y, cuando es necesario por salud física o emocional, abortos.
En ese hilar de imágenes tensas, como espectadores siempre estamos cerca de Nina:
“Queríamos que la cámara respirara, que estuviera viva. Hay muchas tomas largas —la mayoría hechas con cámara en mano— de ella respirando durante cinco, siete e incluso diez minutos. El trabajo con el sonido que hizo Dea en la posproducción, donde incorpora toda la respiración que grabó, elevó ese lenguaje de la cámara. Cuando el sonido y la imagen chocan, se crea este lenguaje fascinante donde podemos ocupar el punto de vista de ella. Podemos ver su mirada y escucharla. Podemos estar muy presentes en la película”,⁵ así describe el trabajo cinematográfico el director de fotografía de la película, Arseni Khachaturan.
A la par de esto, el filme no deja de mostrarnos ese entorno idílico de los valles de montañas de tonalidades violetas y verdes intensos como yuxtaposición a un mundo interior femenino oprimido y violentado. Desde lo simbólico, esta metáfora, para mí, es intensamente agitadora porque, además de internalizar el tema del aborto, nos empuja a cuestionar lo bello del mundo, que en este caso luce como envoltura brillante que oculta violencia y muerte.
Rara vez una película logra fusionar la crudeza y la belleza del mundo, atravesadas por un discurso político tan contundente y revelador, y acompañadas de una cinematografía cercana y pulsante:
“Creo que esta sociedad, que es tan opresiva hacia las mujeres, es simplemente un círculo vicioso de opresión, y la mayoría de la gente es víctima de este estilo de vida”.⁶
Ya de regreso a mi recorrido por los ríos de Tamaulipas, esta sensación de la belleza de lo natural como envoltorio reluciente de realidades crudas y relaciones humanas conflictivas me acompañó durante todo el trayecto. ¿Qué se oculta tras la belleza de los ríos y la monumentalidad de las montañas? ¿Cuántas mujeres son violentadas mientras tomamos fotos de las flores del campo? ¿Cuántas deben huir por temor a sus vidas mientras degustamos la comida realizada por ellas? ¿Cuántas son asesinadas mientras idealizamos el atardecer?
Referencias
4. y 6. Bradshaw, P. (2024, 19 de abril). “I don’t exist”: Director from Georgia Dea Kulumbegashvili on her haunting abortion drama April. Sight & Sound – British Film Institute. https://www.bfi.org.uk/sight-and-sound/interviews/i-dont-exist-director-georgia-dea-kulumbegashvili-her-haunting-abortion-drama-april
5. MUBI. (2024, abril). In a Lonely Place: Shooting April. MUBI. https://mubi.com/es/program-notes/in-a-lonely-place-shooting-april
Compartir:
Artículos Relacionados

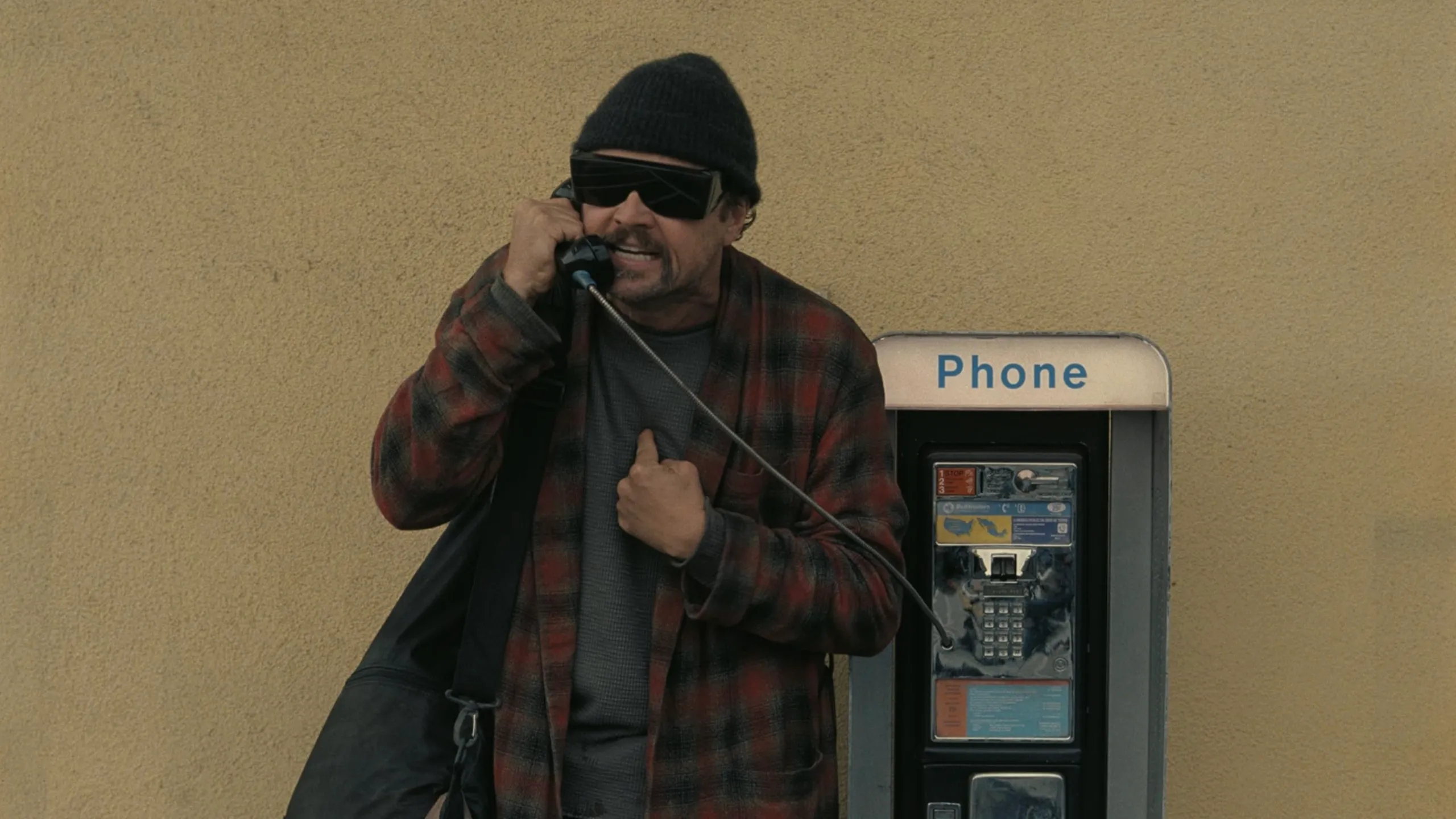
Bienvenido a la rebelión: Anderson incursiona con éxito en la acción mainstream

Usamos cookies para mejorar tu experiencia y personalizar contenido. Al continuar, aceptas su uso. Más detalles en nuestra Política de Cookies.